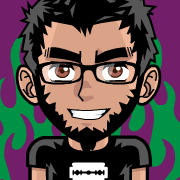“Creo que es
la que sigue”. Se dijo a sí mismo, mientras miraba el directorio del metro.
Hacía ya un tiempo desde que había pasado por ahí, y mirando a través de la
ventana, advirtió la presencia de un viejo vagón de ferrocarril abandonado. “Un
buen lugar para pensar”, se dijo. Y, entonces, se propuso visitarlo cuando
necesitara algún respiro.
Y por fin
había llegado el día. Tomó el metro una mañana y se dirigió a la estación donde
recordaba haberla visto.
El metro se detuvo con un rechinido y un frenado típico. Tras esperar a que saliera el tropel de personas, descendió apenas justo cuando la alarma de las puertas avisó que cerrarían en cualquier momento. Subió las escaleras y divisó desde arriba de la estación el panorama que le rodeaba. Allá, unas cuatro cuadras más adelante, después del mercadito, se veían las viejas vías y el vagón abandonado.
El metro se detuvo con un rechinido y un frenado típico. Tras esperar a que saliera el tropel de personas, descendió apenas justo cuando la alarma de las puertas avisó que cerrarían en cualquier momento. Subió las escaleras y divisó desde arriba de la estación el panorama que le rodeaba. Allá, unas cuatro cuadras más adelante, después del mercadito, se veían las viejas vías y el vagón abandonado.
Palpó su
morral. Todo estaba en orden. El cuaderno, la pluma, la botella de agua, un
chocolate, sus audífonos, la sudadera. Todo en orden. Bajó las escaleras
apresuradamente, junto al barandal. Siempre le habían puesto algo nervioso las
escaleras, o mejor dicho, las caídas en una escalera. Ya abajo, caminó en dirección
a las vías. Distraído por los puestos y changarros que se topaba en el camino,
el traslado de la estación al vagón abandonado le tomó más de media hora. No le
importó.
Había visto,
entre otras cosas, amuletos, atrapasueños, hitters, puestos de comida, libros
viejos, ropa exótica, perfumes raros; algunos puestos tenían terapias
medicinales con abejas, otros con moxibustión, algunas tiendas donde daban
masajes, etcétera.
“Curioso
tianguis”, pensó. “Nunca había visto uno así”, se dijo.
Ya fuera del
tianguis, bajo el sol quemante del medio día, apresuró el paso para llegar al
vagón. “Hubiera traído mi gorra”, pensó, “el sol está fuertísimo”. Las vías
estaban un tanto elevadas del nivel del piso. Aproximadamente unos tres metros.
Más adelante, las calles se perdían en una depresión no muy pronunciada, que
daban la oportunidad de apreciar los techos de un vecindario extraño.
Rodeó el
vagón, y sentándose en un costado del mismo, comenzó a pensar. Miraba el cielo.
Las nubes cambiaban de forma caprichosa. Ora parecían un ave, ora un automóvil,
ora un matraz, ora otra cosa. El viento arrastraba el perfume de las yerbas crecidas
con el tiempo. Cerró los ojos un momento. Encontró un poco de paz.
“¿Qué tal si
no existe la felicidad ni la tristeza? ¿Qué tal si solo son inventos? Inventos
que la gente se hace para estar siempre en movimiento. Siempre en busca de la
felicidad y siempre evadiendo la tristeza. ¿Y si solo existen la paz y la
pasión?”. Preguntándose un sinfín de cosas, cavilando ideas y descarrilando en
otras, escribía y escribía, absorto en su libreta, hasta el atardecer. Luego
sintió hambre. Se levantó, se sacudió el polvo de las nalgas, y caminó hacia el
metro.
Veía el
tianguis levantándose: las lonas en el piso, los tubos y barras en una sinfonía
metálica, típica de cuando se levanta un tianguis, le traían buenos recuerdos
de la infancia. Recordó cuando su abuela lo llevaba al tianguis de la Santa
Juanita, a un lado del Canal, cuando éste aún no estaba emparedado. Recordaba
que, a pesar de aquél olor fétido a mierda, le gustaba acercarse a arrancar las
flores púrpuras que crecían entre la hierba. Le gustaba arrojar piedras y ver
los enormes tubos descargando las aguas negras. Esa agua… Cómo recordaba esa
agua. Ese cauce silencioso y tétrico. Siempre gris, tranquilo y frío, como un espejo. Quién sabe
qué horrores aguardaban en la profundidad del canal de aguas negras. Todos estos
recuerdos acudían a él gracias a la curiosa sinfonía.
Ya en el
metro, después de que la alarma de las puertas avisara el cierre de las mismas,
se dispuso a leer un poco, tras lo cual, dormitó un rato apoyando su cabeza en
la ventana. Antes de cerrar los ojos, miró sobre la ciudad. “Skyline”, pensó.
Una palabra que recién había aprendido. Y entonces cerró los ojos, y se quedó
dormido.
Al sábado
siguiente, repitió su empresa. Se alistó, sin olvidar la gorra para evitar la
resolana, y se salió al cuarto para las doce. Llegando, atravesó el tianguis
con la misma calma que la vez anterior. Ver las baratijas siempre lo ponía de
buenas, oler la fruta, escuchar la gente. “¿Cómo es posible que prefiera esto,
que ir a una plaza de abolengo?”, se dijo. “Pffff… Olvídalo, es obvio por qué”.
Y tras haberse respondido, se acercó a observar las frutas que vendía una
señora, justo en frente.
—¿Cómo se
llama? —preguntó, mientras señalaba lo que para él era una guayaba gigante. —Es
membrillo, a quince el kilo. —Respondió de forma déspota la mujer.
— ¿Y cuánto
por uno? —preguntó sin mirarla.
—Tres pesos,
—dijo ella, un tanto extrañada. Él pagó, ella le entregó el membrillo y después
de recibirlo, le preguntó
— ¿Y cómo se
come? —Ella lo miró un momento, después respondió, —Pues se hace en mermelada,
o lo puedes comer con limón y chile, muy agrio. —Eso último había sonado como a
una especie de advertencia, pero a él no le importó. Siguió su camino hacia las
vías.
Ya en su
sitio, el que él consideraba su sitio, su lugar para pensar, se sentó donde
siempre. Limpió un poco el membrillo de una extraña pelusilla y le dio una
mordida. Era cierto, en verdad el membrillo era la fruta más agria que había
probado. Más agria aún que la cáscara de las granadas, una de sus frutas
favoritas. “Todos los frutos merecen ser probados”, se dijo. Y entonces dio otro
mordisco, disimulando más la mueca de su cara. Acto seguido, anotó su frase en
el cuaderno.
Ya perdido
en sus elucubraciones, avanzado un poco el tiempo, pero con el sol aún sobre el
cielo, sintió ganas de fumar un poco.
“¿Y si viene
alguien?”, se preguntó. “No… no creo. Nadie suele acercarse a unas vías
abandonadas”, respondióse. Entonces sacó su hitter de la bolsa, encendió el
fuego y dio una ligera calada. El vidrio se calentó ligeramente. Contuvo la
respiración un momento, luego exhaló. Y regresó a sus notas.
De pronto,
un ruido se escuchó del otro lado del vagón. Como si alguien anduviera sobre el
techo derruido de éste. Acto seguido, un par de pies cayeron pesadamente al
polvo de las vías. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Las manos le sudaron
en frío. Maldiciendo en su cabeza, guardó todo, apresuró a levantarse y justo
antes de dar el primer paso, una voz detrás de él le habló.
—Hola banda.
¿Oye, traes mota, carnal? —Él se volvió para poder ver a su interlocutor, lo
miró fijamente a los ojos. Luego calló un rato. Entonces el extraño volvió a
hablar. —Regálame un toque; ¿no, compa? —El extraño traía un cuaderno de dibujo
en su mano. Alentado por sus estereotipos, concluyó que quizás no era
peligroso. —Claro, viejo —y sacó su hitter de la bolsa. Le entregó el
encendedor y el extraño fumó un poco. Calar, aguantar, exhalar. Luego el
extraño volvió a hablar.
— ¿Qué
haciendo por acá, banda?
—Vengo a
pensar, —respondió, —a escribir y a distraerme un rato, —añadió.
—Está bien
chido aquí ¿Qué no?, —replicó el extraño, con una sonrisa, mientras se
acercaba.
—Sí, de
hecho me recuerda a un lugar a donde yo iba de pequeño con mi abuela —Respondió,
ya perdiendo un tanto los nervios que al principio lo habían aquejado.
—Me llamo
Adán, —se presentó el extraño, mientras extendía su mano.
—Yo
Tonatiuh, pero puedes decirme Tona, un gusto. —Dijo, mientras correspondía el
saludo.
— ¿Tú a qué
vienes acá?, Adán, —dijo mientras se encaminaba de nuevo a su asiento.
—Vengo a
dibujar, wey. A distraerme un rato igual.
—Sí, es un buen
lugar para alejarse de todo, ¿no?
—Simón.
Se sentó de
nuevo, y Adán se sentó a su lado.
— ¿Qué
escribes, viejo? ¿Poemas? —Adán mostraba un poco de curiosidad por su cuaderno.
—Sí, wey.
Poemas, cuentos, frases. Ta’ chido escribir. Me ayuda a desahogarme un poco.
—A va,
simón. Yo también escribo a veces. Ahorita me ha dado por dibujar.
— ¿Eres
paisajista?
—Puessssss… —Acentuó
la “s” de modo que sonó como el seseo de una víbora. —Dibujo lo que veo, wey. A
veces paisajes, gente, lo que sea. No me centro en algo en específico.
—A va, va.
¿Y a qué hora llegaste, wey? Que ni cuenta me di.
—Hace un
rato, me gusta treparme acá arriba. Se ve chingón el paisaje. ¿No has subido?
—Nel. ¿Hace cuánto?
—Volvió a preguntar, pues no le gustaba que sus preguntas quedaran sin
respuesta. Y añadió —Conocí éste lugar apenas hace una semana. Es la segunda
vez que vengo.
— ¿Y eso qué,
wey? —Preguntó Adán, como si no entendiera el por qué no había subido. —Llegue
hace como dos horas. Seguro andabas pachequillo, por eso no escuchaste cuando
me trepé.
—No. Estaba
inmerso en mis ideas, ya ves. —Luego se rio un poco, y agregó —No me había
preguntado si podía treparme o no. Y por cierto, me acababa de dar el primer
toque cuando me hablaste.
Ambos
caminaron rodeando el vagón grafiteado. Al otro extremo, una escalerilla de mano,
que estaba conformada por un montón de tubos en forma de “U” soldados al vagón,
se erigía en un costado de una portezuela desvencijada. Primero subió Adán. Ya
arriba, miró desde lo alto a Tonatiuh.
— ¿No subes?
—Preguntó, invitando a Tona a subir también. Éste guardó silencio un rato.
Luego Adán se hincó y extendió su mano. —Ven, no seas coyón.
Un ligero
resoplido se escapó de su boca. “Puta madre, ¿y si me caigo? ¿Éste wey quién
es?”, se decía a sí mismo. Y sin darse cuenta, ya tenía sus manos en los tubos,
mientras subía.
Con un poco
de esfuerzo, por fin ambos estaban arriba. Entonces Tonatiuh miró a su
alrededor. La vista era verdaderamente hermosa. “Skyline”, se repitió. El
término en inglés que recién había aprendido para designar “panorama urbano”.
—No ma, se
ve bien chido. —Dijo, mientras se sentaba cuidadosamente sobre el techo
derruido.
“¡Uy!” Gritó
Adán detrás de él, mientras le daba un ligero empujoncillo.
— ¡No,
Cabrón! —Gritó, mientras se aferraba con los dedos a la superficie oxidada.
Ambos se
desternillaron de risa. Luego Adán se sentó también.
—Perdón,
wey. Es coto. —Dijo, mientras guardaba su cuaderno de dibujo en su mochila.
Y así
estuvieron un buen rato. Fumando y platicando un poco de cualquier cosa. Del
mercado, de dónde vivían, de qué estudiaban. Adán era antropólogo. Tonatiuh aún
estaba estudiando.
—Yo ya
terminé la carrera wey, ahorita estoy haciendo mi tesis. Ando trabajando en el
INAH. ¿Y tú?
—Pues voy a
terminar apenas, estoy estudiando para ser Entomólogo.
—Órale, ¿te
laten los bichos?
—Seh. Sobre
todo los artrópodos, los que tienen muchas patas. En especial los arácnidos.
—Ah va, pos
esta chido.
— ¿Vienes
siempre aquí?
—Si wey,
desde hace como unos… —hizo una pausa, luego contó con los dedos, y recordó; —ya
va para tres meses.
— ¿Y por qué
no viniste el fin pasado? No te vi. A menos que haya estado en mi pedo, como
hoy.
—Nel, no
vine. Tuve pedos en mi casa, wey. Por mi vieja.
—Oh, ya veo.
¿Cuánto llevas con tu novia?
—Vamos para
tres años, ya.
—Órale. ¿Y
por qué se enojó?
—Pues no fue
tanto por ella, sino por su mamá, wey. Se emputó porque le queríamos dejar al
bebé. Entonces tuvimos que dejárselo a la mía, pero ps vive bien lejos. Y entre
el ir y venir, pues ya no tuve tiempo de pasar a dibujar.
—Ya. Que mal
que no se preste a ayudarlos.
—Si se
presta, pero ps quién sabe que tenía ese día con Lili, yo creo estaban enojadas.
El pedo es que teníamos que ver algo del depa. —Dijo con desgano. —Porque no
vivo con ella, wey. Pero ahorita estamos viendo si rentamos un depa que nos
quede céntrico a los dos, ¿me explico? Y no queríamos llevarnos al bebé porque
está chiquito. Tiene dos meses.
—Ah va. ¿Y
cómo se llama?
— ¿Mi vieja?
—No, wey. Tu
bebé.
—Uriel.
Y así
siguieron platicando. Y se siguieron viendo cada fin de semana, durante dos
meses. A veces solo fumaban. A veces, ambos se sumergían en sus asuntos, sin
decir palabra alguna. De vez en cuando uno faltaba. Luego, pasados los dos
meses, comenzaron a compartir su trabajo.
— ¿Ves esto?
—Dijo Adán, señalando un dibujo. —Quería dibujar un pájaro que se había posado
en esa rama. Pero se fue volando antes de que terminara. Quise retener la
imagen en mi memoria, para poder dibujarlo, pero mejor empecé a divagar y ve. —Volvió
a señalar.
— ¿Es un
fénix? —Preguntó, un tanto temeroso de no acertar.
— ¿Si
parece?
—Si wey,
está chido. Me gusta el detalle de la cola. ¿Cómo se te ocurrió?
—Pues no sé,
de repente me salió. ¿Igual porque se estaba poniendo el sol?
—No sé.
¿Puedo ver?
Tomó el
cuaderno de dibujos. Y observó. Miró el mismo paisaje unas cinco veces.
Repetidas. Pero antes de decir alguna cosa, volvió a echar una ojeada. No era
el mismo paisaje. Era la misma fuente, sí. El mismo panorama urbano. Pero
dibujado de forma distinta cada vez.
— ¿El mismo
paisaje cinco veces? —Preguntó. Y antes de que Adán pudiera dar una respuesta,
siguió hablando. —Yo también creo que hay belleza en la ciudad wey. No creo que
la belleza exista solamente en la naturaleza. Creo que hay belleza en los
techos polvorientos, los tinacos enlamados, las manchas de óxido del vagón
abandonado, hasta los animales muertos, apestandóse, hirviendo de gusanos bajo
el sol quemante, tienen algo de belleza. ¿Me explico? Charles Baudelaire lo
expresó en un poema, Una carroña, se llama. —Hizo una pausa, miró a Adán, luego
siguió. —Es como una forma de constatar que el entorno está vivo, y que envejece.
Creo que solo así puedes saber que algo está realmente vivo. Porque va
envejeciendo y muriendo. Y notarlo así, se me hace como… padre. ¿Me explico? No
tengo nada en contra de las cosas que solemos llamar “Eternas” —Hizo un ademán
de comillas con los dedos. —Pero creo que algo es más bello aún, cuando estás
consciente de que no durará para siempre. Considero que, incluso las estrellas
que viven millones de años, y que también envejecen y mueren, considero que
cuando ves así las cosas, se tornan más hermosas, ¿me explico? Porque todo no
es más que un parpadeo. Un parpadeo justo en medio de dos eternidades. Dura lo
mismo la vida de una flor, de una abeja, de un ave, de una persona, de una
estrella incluso, cuando la centras entre una infinidad de tiempo que ya ha pasado y una
eternidad de tiempo que le sigue. Y así cada existencia, se reduce a nada más
que un parpadeo. —Suspiró un poco, para inhalar el aroma de la hierba fresca. —He
venido aquí, a apreciar el mismo atardecer desde hace ya un par de meses, y
siempre lo encuentro hermosamente diferente al anterior. Nada es lo mismo, wey.
Todo está en movimiento, aunque aparente estar siempre quieto. Y en cada
movimiento, un poco de entropía degenera las cosas. Las lleva a su fin. Es un
orden perfecto, pero en estado de caos microscópico. No sé si me dé a entender.
Es como… cuando contemplas una selva inmensa, y la vez quieta y silenciosa, o
un desierto, lo que sea. Pero si te fijas bien, puedes darte cuenta de que los
árboles crecen aunque sea un mílimetro, que hay hormigas por ahí, apuradas, que
hay materia pudriéndose, nutriendo la tierra para qué ésta albergue nueva vida
en su seno. ¿Me explico? Creo que por eso estudié ciencias naturales. Es una
forma de acercarme a la belleza de todo, desde mi enfoque, a mi forma de verlo.
Volvió a mirarlo.
—Sí, wey. Te
entiendo perfectamente. Y concuerdo en lo que dices. Todo es como un ciclo.
—Exacto. A
veces me gusta pensar, que a diferencia de lo que creemos, el verdadero
comienzo está en la muerte.
—Uróboros. —Dijo
Adán, mientras miraba el horizonte.
— ¿He? —Volteó
a verlo Tonatiuh, sin haber escuchado lo que dijo.
—Ouroboros,
uróboros. La serpiente que muerde su propia cola. El ciclo eterno de las cosas,
vida y muerte, el eterno retorno, etcétera.
— ¿Crees en
vidas pasadas, wey? ¿En la reencarnación?
—Sí. De
hecho siento que ya te conocía desde antes, wey.
—Sí, creo
que yo también siento eso. —Entregó el cuaderno de dibujo a Adán. —Sospecho que
así pasará con todos tarde o temprano. Creo que todos somos gotas de un mismo
océano. ¿Sabes? Y que en la vorágine caótica de todo esto —levantó las manos,
abarcando el cielo, —a veces somos separados de ése océano, ¿me explico? Como
dos gotas de agua que son separadas, en una tormenta. Una termina formando parte
de una nube viajera, y acaba alimentando una planta sedienta en medio del
desierto; mientras otra termina convertida en nieve, o en…
—Pipí. —Dijo
Adán, interrumpiendo el drama del momento. Ambos rieron.
—Sí, wey. En
pipí.
—Pues esta
cabrón, ¿no? Que así como lo pones, dos gotas de agua se encuentren entre todo
ese desmadre. —Dijo, mientras dibujaba el atardecer de aquél día de Abril.
—Sí. —Respondió
secamente Tonatiuh mientras garrapateaba una frase en su cuaderno.
—Pues
entonces creo que tuvimos suerte, viejo.
Entonces
Tonatiuh, leyendo para sí lo que recién había escrito, recitó en su mente:
“…Como dos
gotas de agua separadas del océano
Dos viejos
amigos se volvieron a encontrar
Como lágrima
al llorar, Como sangre al emanar
Cuyas gotas,
con el tiempo, volverán a unirse al mar…”
Miró
Tonatiuh seriamente a Adán. Quería decir algo, sin embargo, una parte de él
temía que éste se burlara de lo que estaba a punto de decirle; pero antes de
que pudiera decir palabra alguna, Adán se adelantó.
—Te extrañé,
wey.
—Yo también.
—Y mientras Tonatiuh le respondía, ambos se dieron un fraternal abrazo.
Después de un
corto silencio, Adán habló.
—Creo que ya tengo que irme, Tona. Tengo que estar con mi bebé. Me hace bien venir aquí, me da paz, pero quiero pasar todo el tiempo que pueda con mi familia. Hoy toca que se quede en casa de mi madre.
—Creo que ya tengo que irme, Tona. Tengo que estar con mi bebé. Me hace bien venir aquí, me da paz, pero quiero pasar todo el tiempo que pueda con mi familia. Hoy toca que se quede en casa de mi madre.
—Sí, ya es
algo tarde. —Ambos bajaron del vagón derruido.
—Por cierto.
—Dijo Tonatiuh. —Toma.
Y entregó a
Adán una pulserita. —Es para Uriel.
—Gracias,
wey.
—Por nada.
Serás un buen padre, Adán. Recuerda que tener hijos, es un curso intensivo para a amar a alguien más que a nosotros mismos. Dale mucho amor a Uriel. Saludos a Lili.
—Gracias. —Dijo,
mientras se despedía. —Te aseguro que amor es lo que menos les va a faltar.
—Seguramente.
—Sonrió. Y entonces ambos se alejaron.
Ya en el
metro, Tonatiuh volvió a mirar el horizonte a través de la ventana. “Tan solo
un parpadeo”, se dijo, “Tan solo una gota de agua, en un inmenso océano”, pensó.
Y volvió a
quedarse dormido mientras admiraba los cerros negros, en cuyas cumbres,
resplandecían las luces soñolientas de las casas a lo lejos.