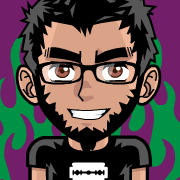Yo era un estudiante de posgrado en medicina, en aquél entonces. Estaba a punto de terminar mis
estudios sobre el efecto de ciertos hongos y plantas sobre la salud del cuerpo humano.
Mi búsqueda del conocimiento me llevó a
una remota localidad ubicada a las afueras de Puebla, México, donde pretendía
encontrar una extraña especie de planta que al parecer había sido usada, desde
tiempos remotos, para tratar fiebres y curar muchísimos males.
Había oído hablar de ella, no por la
comunidad científica en la que me encuentro, sino por los rumores que escuche
decir a un viejo en el mercado de sonora, lugar donde se venden hierbas, no
siempre medicinales, y donde constantemente iba a surtirme de dichas
mercancías.
Llegué a puebla un 23 de octubre, donde
tuve que ponerme a preguntar sobre la “hierba milagrosa”, nombre con el cual se
refirió el viejo a dicha planta.
Mi desilusión fue muy grande al darme
cuenta de que lo que había oído en aquel mercado de hierbas y especias pudo
haber sido no más que un simple rumor.
Agobiado por el viaje y sin ánimos de
seguir con mi, al parecer, inútil búsqueda, me dirigí hacia uno de los cerros
más cercanos.
Quería ir con las intenciones de
reflexionar en paz, como nunca podía hacerlo en la ciudad, constantemente
asfixiado por su gente, sus costumbres, su estilo de vida y por supuesto, sus
problemas.
Tras haber escalado con mucha dificultad
la pendiente del hermoso y verde cerro, me senté bajo la deliciosa sombra de un
gran árbol.
Miré el cielo y sentí cierto aire de
tristeza o melancolía, recordé el cielo gris de la ciudad, sus nubes grandes y
furiosas y aquí, sentado bajo la sombra de este árbol, miraba la imagen de un
cielo azul, hermoso y cálido.
Vi las golondrinas pasar volando varias
veces en parvadas y otras, solitarias.
El calor del sol se apreciaba a pesar de
estar bajo la sombra de aquél árbol, su luz alumbraba todo lo que no se veía
oculto bajo un frondoso árbol o alguna roca empinada. Todo estaba a la vista
gracias a aquella luz resplandeciente. Por la intensidad del sol y su posición
en el cielo imaginé que era medio día.
Comencé a sentir la mirada pesada, al
parecer el dulce brillo de aquél día tenía un efecto sedante en mí.
Miré, quizás, una serpiente, algún
conejo, ardillas y otras formas de vida nativas del cerro.
Sentía sueño.
Mis ojos se entrecerraban mientras mi
cuerpo se veía envuelto por la cálida atmósfera y una exquisita fragancia que
al parecer desprendía aquél ambiente meramente natural y sin huella de la mano
del hombre. Parecía como si estuviese flotando entre el sueño y la realidad.
Aquella dulce fragancia no paraba de envolverme y sentía cada vez más como mis
miembros se aligeraban. Perdí la noción de mí mismo y dejé de oler, de sentir,
de escuchar. Miré por última vez el cielo azul entre las ramas y el forraje del
árbol y caí profundamente dormido.
Dormí aproximadamente las ocho horas
recomendadas, pero mi sorpresa fue muy grande al ver, una vez que había
despertado, que no habían pasado ni 15 minutos desde que me dormí. El sol
seguía en la misma posición y el viento seguía soplando sutilmente con aquella
fragancia, pero en menor intensidad.
Me incorporé y me puse de pie para dar
un último reconocimiento de la zona y logré divisar a lo lejos una persona que
caminaba en dirección a lo alto del cerro con un bulto a cuestas.
Decidí ir tras ella.
Descubrí que esa siesta bajo aquél árbol
me había repuesto mucho, era capaz de subir las empinadas colinas tan fácil
como lo hubiese hecho un chiquillo, corría sin cansarme, saltaba las rocas y cuando llegué a donde
había visto aquella persona descubrí que me llevaba por mucho la delantera.
Subí las pendientes, salté los
riachuelos y los barrancos de aquél lugar. Para entonces ya no estaba a las
faldas del cerro, sino que me adentraba en él y subía en busca de aquella
persona.
En el camino pude disfrutar de
riachuelos con aguas cristalinas, troncos podridos intactos que denotaban que
ahí la naturaleza no había sido perturbada por los humanos, vi rocas hermosas y
animales salvajes, incluso patee por accidente un conejo que de mis pasos huía
entre el elevado césped.
Llegó un punto en el que perdí el rastro
de aquella persona.
Sin saber en dónde estaba y sin
referencia alguna, caminé sin dirección hacia la cumbre de aquél cerro.
En el camino pude oler que el aire ya no
poseía esa sutil fragancia embriagante y exquisita que desprendía la naturaleza
y que había olido hace unos momentos. Me sorprendió dicho suceso puesto que
ahí, donde me encontraba ahora, se veía todavía menos concurrido por el ser
humano e incluso llegué a pensar que yo era el primero en haber estado ahí.
De pronto miré a lo lejos una casa.
Me dirigí hacia esa casa en busca de
refugio y de pistas sobre la “hierba milagrosa” de la que había oído hablar.
Una vez a las puertas de dicho edificio,
miré en el interior a dos ancianos meciéndose lentamente disfrutando del calor
estacional.
Interrumpí su lento ritmo para preguntar
sobre una “Planta milagrosa”. Me dijeron que ellos la usaban desde hace
muchísimo tiempo para curar todas sus enfermedades.
Les dije que venía de una escuela y que
mi trabajo era investigar las propiedades de dicha planta con fines benéficos a
la humanidad. Les pedí asilo en su casa a lo cual accedieron. Me ofrecieron
hospedarme en uno de los cuartos de su casa a cambio de ayuda en el trabajo
rural. Me pareció un trato justo y acepté la oferta.
En aquél lugar llegué a hospedarme, tras
varias horas de búsqueda, en la casa de cierta familia, donde habitaban dos
ancianos aparentemente marido y mujer.
La casa era un tanto exaltante.
Las paredes aún de adobe, me recordaron
la casa que alguna vez tuvo mi abuela en tiempos de cuando yo aún era niño.
El olor a animal, el ambiente caluroso y
la constante tortura por parte de los insectos era bien recibido de mi parte.
Estaba, hasta cierto punto, asqueado de la ciudad y de su ruido.
Una vez que dejé mi maleta llena de ropa
e instrumentos en la habitación oscura y fría que me fue proporcionada, me
dirigí hacia los ancianos para hacerles algunas preguntas.
Estando con ellos y comenzada la
entrevista, pude notar que, aparentemente, la pareja de ancianos no superaba
los ochenta años de vida.
Me sorprendí mucho cuando el señor me
dijo que tenía doscientos cincuenta y seis años de vida, lo cual me pareció
prácticamente imposible.
Como eran personas mayores creí que
padecían demencia senil, no me pareció adecuado ponerme a discutir los aspectos
estadísticos sobre el promedio de vida humano, decidí seguirles la corriente.
Después llegamos al tema de “la planta
milagrosa”. Me dijeron que la usaban en té, preparándola machacada con algunos
hongos que, al serme descritos, no me parecieron conocidos. Llegó un punto en
el que comencé a creer que estaban locos. Decían que dicha planta lo curaba
todo. Que hacía cicatrizar las heridas de inmediato, que curaba las mordeduras de
serpiente, las picaduras de alacrán y que era el antídoto a todos los venenos,
que con ella habían curado un tumor en el estómago del señor y que había sanado
la pierna con una ulcera péptica de la señora, que bebiendo su té uno se sentía
más fuerte, que incluso ¡rejuvenecía!
No sé qué sucedía conmigo, no sé qué
estaba peor, si seguir sentado ahí perdiendo mi tiempo escuchando tantas
patrañas o comenzar a sentir intriga por dicha planta y hongos extraños.
Mi intriga creció aún más cuando les
pregunté desde cuándo había sido usada esta planta, que por cuántas
generaciones había pasado dicho secreto, y la respuesta de los ancianos fue:
“Desde que la encontramos en el lugar donde calló la bola de fuego”.
Esa respuesta fue suficiente para mí,
comprendí que estaba siendo timado y que quizás los ancianos sólo querían
tenerme ahí para hacer el trabajo de los campesinos.
Opte por irme.
Me dirigía desilusionado al cuarto donde
tenía mis cosas cuando logré ver entrar a la casa a la persona que hace un rato
me encontraba siguiendo. Era una joven como de veinte años de edad
aproximadamente, con un enorme bulto de hierbas a cuestas.
Recuerdo bien el día en que vi por
primera vez aquélla joven.
Recuerdo con claridad su despampanante
belleza, la viva imagen de afrodita estaba frente a mis ojos aquél día. No
comprendía por qué ella era la única que destacaba entre todas las mujeres que
había visto en aquél lugar. Era graciosa y de facciones finas, su piel era
tersa, su tez limpia, sin alguna imperfección, era, simplemente, hermosa.
Al mirarme, la muchacha, sobresaltada,
volteó a ver inmediatamente a los ancianos. De alguna forma que yo no percibí
puesto que yo estaba de espaldas hacia ellos, le dieron a entender que todo
estaba bien.
Un tímido saludo salió de su boca,
apenas audible para mí a pesar de la quietud en aquella remota casa. Respondí
el saludo y la muchacha siguió su camino hasta lo que era una especie de
almacén que divisé a lo lejos, sobre una colina en aquel cerro.
Entré a mi cuarto, metí todas mis cosas
en mi maleta y justo antes de emprender mi partida reflexioné.
Sería posible, quizás, que los ancianos
no estuviesen tan locos después de todo… es decir, que tal vez, la “hierba
milagrosa” podría tener efectos neurológicos en las personas con un uso
prolongado, o que inclusive la hierba sí existe y quisieron ocultarla tras una
retahíla de mentiras.
Dejé mis cosas en donde estaban y decidí
quedarme. Salí del cuarto al encuentro con la dulce joven, quería ayudarle a
cargar el enorme bulto. Llegué al almacén, donde la vi acomodando las plantas.
Exprese un saludo y ella, sobresaltada, volteo a verme correspondiendo. Quise
ayudarla pero no me dejó, entonces insistí y al fin terminó por dejarme
hacerlo.
Al poco rato de que comenzamos a charlar
ya éramos buenos amigos, reíamos y compartíamos una pasión por las plantas y la
botánica. Ella una dulce pasión ignorante de cualquier ámbito científico,
entremezclando su conocimiento con las fuerzas elementales de la naturaleza; y
yo, con un deseo ferviente de conocimiento y búsqueda de la verdad.
Ésa noche la señora preparó una sopa de
verduras exquisita, me atrevo a decir que es la mejor que eh probado hasta el
día de hoy. Me di cuenta, por sus hábitos, que eran totalmente “vegetarianos”,
y a pesar de la presencia de animales de granja, no noté indicios de consumo
cárnico. Al término de la cena, nos quedamos platicando un buen rato. Al cabo
de unas horas, nos fuimos a dormir.
La noche era bastante calurosa, el clima
húmedo provocaba una sensación de incomodidad y me acerqué a la ventana para
abrirla. Al abrir las portezuelas de madera me percaté de un escenario hermoso.
Algo que no se puede ver jamás estando en la ciudad.
La luna.
Brillaba tan blanca y hermosa en el
centro de un cielo totalmente despejado y tapizado de estrellas que me quedé
hipnotizado por un momento por su brillo. Tenía un halo misterioso alrededor,
como si fuera una especie de ojo vigilante que mira a la humanidad desde su
comienzo, siendo testigo de todos sus pecados y misterios. En ese momento
recordé lo que me dijeron los ancianos apenas unos momentos antes, que la
planta había sido encontrada en un lugar donde una bola de fuego había caído
del cielo.
Di un suspiro por haber pensado siquiera
que eso era posible y me fui a la cama con la fija idea de que al día
siguiente, en la mañana, les pediría que me llevaran a ver dicha planta.
Cerré mis ojos y lentamente fui cayendo
presa del sueño, pero antes de quedarme completamente dormido me pareció oler
en el aire una fragancia conocida: el exquisito perfume que había olido esa
tarde, cuando estaba sentado bajo la sombra de aquél árbol frondoso. Abrí los
ojos repentinamente y me incorporé para asomarme a la ventana y dar un profundo
respiro, esa fragancia era incomparable a todos los perfumes que jamás haya
olido.
Cuando me asomé a la ventana vi algo que
me dejó un poco intrigado. Los ancianos y la chica se alejaban por un camino
que iba hacia arriba, a la parte más alta del cerro. La muchacha llevaba
consigo una lámpara de petróleo, el anciano una oz y la mujer un saco. ¿Qué
clase de operación irían a llevar a cabo? No lo supe, simplemente me di la
vuelta, estaba demasiado cansado como para seguirlos cuesta arriba, aunque para
mi asombro me sentía, otra vez, revitalizado, la idea de tomar una buena siesta
prevaleció en mi cabeza, y por primera vez mi pereza fue más fuerte que mi
curiosidad.
Me acosté sobre la cama y me quedé
mirando el cielo a través de la ventana, hipnotizado por la luz lunar que
entraba. Tan blanca, tan hermosa, tan antigua y tan misteriosa. Sentí una
especie de deseo de flotar y dirigirme hacia ella, como si fuera una especie de
insecto atraído por la luz de alguna lámpara.
Cerré mis ojos y me quedé profundamente
dormido. Tuve muchos sueños, todos igualmente extraños, y uno, en especial, se
asemejaba más a una especie de pesadilla.
Me vi a mi mismo en un extraño lugar,
podría afirmar que el paisaje no era terrestre, así que me aventuro a decir que
era un paisaje extraterrestre, completamente ajeno a este planeta. Me veía
envuelto por la exquisita fragancia que había olido apenas unos minutos antes de
acostarme. El paisaje era bastante extraño y perturbador, asemejaba a una época
pretérita en la tierra, mucho antes de que los dinosaurios habitasen, cuando
apenas la vida vegetal se abría paso desde las profundidades, para pisar
tambaleante la tierra pantanosa y virgen.
Caminé por suelos cenagosos poblados de
un vapor ignoto, siempre envuelto por el exquisito perfume. Vi árboles
inconmensurablemente grandes cuya especie me es totalmente desconocida, de los
cuales colgaban frutos de una rareza infinita, de colores purpúreos, azulados,
verdosos, amarillentos, todos con un tinte metálico que hacia variar de vez en
cuando el color conforme el ángulo en que se les miraba y de formas tan
diversas que me resulta incomprensible la estructura de dichos frutos. Caminé
al lado de uno de esos enormes frutos, se había caído de uno de aquéllos
árboles desconocidos. El árbol, igualmente gigantesco, tenía una corteza
monstruosamente viscosa, como si estuviese hecho de alguna especie de madera
gelatinosa y su fruto, a sus faldas, reventado por la madurez, dejaba ver en su
interior lo que yo me atrevo a comparar con vísceras de alguna especie de
animal.
Seguí caminando por aquélla ciénaga
pegajosa, entre plantas gigantescas y hongos negros que nunca antes había
visto, hasta que pude ver en la lejanía una especie de templo que se alzaba a
las faldas de un volcán del que emanaba una furiosa columna de humo hacia el
cielo. El templo pertenecía a una arquitectura que yo jamás antes había visto,
arquitectura en verdad perturbadora a mi parecer. Miré el cielo y la gran
columna de humo, pude percatarme de que uno de los tres soles de ese cielo
amarillo y verdoso estaba oculto por la ceniza de aquél volcán. A mi parecer no
tardaría mucho en hacer erupción.
De pronto presencié algo que me
estremeció sobremanera. El suelo pegajoso en el que me encontraba empezó a
burbujear y la tierra comenzó a estremecerse, y una fauna desconocida desplegó
el vuelo sobre aquél cielo verde-amarillo, mosquitos enormes con alas como de
murciélago, algunas otras clases de insectos que se alejaban despavoridos,
lombrices espantosamente grandes que vi pasar a centímetros de mí, huyendo. El
volcán comenzó a rugir y a emanar mucho más ceniza y vapores, y del templo que
se encontraba a sus faldas pude ver salir una especie de seres que yo clasifico
como plantas. Tenían forma humanoide, por lo menos eso me parecía, de un color
verdinegro, sucio y escalofriante.
Se movían sobre dos largas piernas que
arrastraban pesadamente, de las cuales emergía un sinnúmero de raíces,
caminaban encorvados, eran increíblemente altos, su torso era pequeño y estaba
poblado de grandes ojos rosados, llenos de venas, ojos abiertos y aterrorizados
que miraban a todas partes y en todas direcciones, inclinados hacia adelante,
se desplazaban lenta y torpemente, como tratando de escapar de la inminente
erupción.
Sobre donde debía de ir la cabeza tenían
una especie de botón floral, sus largos brazos colgaban a sus costados, eran
cuatro, dos a cada lado, con dedos larguísimos y poblados de raíces como sus piernas,
uno de estos seres volteo a ver el volcán, y dio una especie de alarido de
terror, pues el botón florar de su “cabeza” se abrió al máximo dejando ver una
especie de pétalos carnosos, de color rojo, con manchas blancas y amarillas,
dejando salir un grito o gruñido que me heló la sangre, una boca poblada de
dientes se abría en el centro de aquélla flor carnosa al tiempo que emergía una
especie de lengua o tentáculo. Acto seguido, las demás criaturas hicieron lo
mismo, unos se tiraron al suelo, otros se encorvaron aún más, todos dejando ver
la variedad de colores de sus pétalos antes de gritar horriblemente, dejando
escapar algún tipo de fluido, que sospecho era el reflejo de una sensación de
pavor.
Después de todo esto miré el volcán, el
cielo estaba ya totalmente negro y encendido en chispas rojas, y la lava
escurría pesadamente sobre el templo de dichas criaturas, derrumbando sus
colosales ídolos. Quién sabe a qué clase de dioses desconocidos y amorfos abran
adorado en ese templo los seres-planta que acaba de ver. Después de eso un
sonido ensordecedor inundo la atmósfera de aquél planeta desconocido, los
seres-planta se replegaban en pequeños conjuntos que me provocaban un asco
indecible, todos mirando el volcán, moviendo sus tentáculos-raíz de formas grotescas,
se retorcían y gruñían, y después de eso vino un terrible terremoto, que
derribo varios árboles de donde yo me encontraba. Corría para evitar su lenta y
colosal caída. Logré ponerme a salvo sobre una roca y pude presenciar el
terrible cataclismo que azotó ese monstruoso paisaje. El templo se encontraba
ahora en ruinas, y de sus ruinas salían retorciéndose de dolor algunas
criaturas envueltas en llamas. El volcán hiso una terrible erupción, me atrevo
a decir que fue muchísimo más terrible que la del mismo Krakatoa, y desperté
con el eco de aquélla explosión en lo más profundo de mi conciencia.
Estaba envuelto en sudor, y aun no había
amanecido. Retomé mi lecho y dormí de nuevo, esta vez no tuve ningún sueño.
A la mañana siguiente me desperté por el
canto del gallo. Eran las seis de la mañana, y el ambiente era fresco y húmedo,
impregnado con la esencia del rocío matinal y dicho aroma me reconfortaba
sobremanera. Me vestí con la precaución de sacudir bien mis ropas antes de
ponérmelas encima, ya que durante la noche alguna alimaña pudo haberse
escondido en la oquedad de mis zapatos o las arrugas de mis pantalones o mi
camisa.
Revisé el cielo, vi la claridad del
alba, y el tintineo de las estrellas lejanas que estaban a punto de perderse
entre el azul del cielo. La luna, aun hermosa, se encontraba distante y opaca.
Cuando miré a mi alrededor pude ver con sorpresa que mis anfitriones ya estaban
preparando las cosas para lo que sería, a mi presentir, un gran día.
La anciana estaba cargando dos cubetas
con nixtamal, las llevaba a donde estaba la cocinita que era una habitación en
la cual, en el centro, había una superficie de adobe con una media luna encima,
también de adobe, en la cual se encontraba ardiendo un cálido y agradable fuego
al que alimentaban leños secos traídos de un rincón donde apilaban toda la
leña. Al pensar esto último sentí una preocupación, ya que los montones de leña
son escondites perfectos para serpientes, escorpiones o arañas. Salí rápido de
mi habitación a ofrecerle mi ayuda a la anciana. Entré en la cocina y la vi
acomodando un montón de trastos que había lavado ya con anterioridad. Ollas de
barro, jarrones y cántaros, todo de barro. Sentí cierta nostalgia al ver en la
figura de esa anciana la imagen de mi abuela, cuando yo tenía diez años de
edad.
Recordé como ella, mi abuela, me daba
siempre la primera tortilla que salía del comal, que me daba el primer pan o la
primera galleta, y como me llevaba con cariño a la cama pollitos que recién
habían salido del cascarón para que yo los mimara.
Después le ofrecí mi ayuda, la cual
aceptó gustosa. Mientras le ayudaba a atizar el fuego o moler el nixtamal en el
metate (actividades que conocía bien gracias a las enseñanzas de mi abuela)
entablé una conversación con ella. Le pregunté, de nuevo, sobre la dichosa
planta que tanta curiosidad me provocaba. Ella se mostraba un tanto renuente a
responder mis preguntas, podía ver cierta desconfianza en su mirada. Siempre
dando respuestas cortantes o intentando cambiar el tema. Después de un rato
decidí seguir su juego, y opté por conversar con ella acerca de sus orígenes,
su familia y demás.
La anciana me contó que había tenido una
vida plena después de que los grandes movimientos sociales terminaron. Me contó
como su madre y su abuela le habían transmitido conocimientos acerca de la
herbolaria, conocimientos antiquísimos que databan desde la época prehispánica,
cuando aún se confiaba en la magia y las fuerzas naturales. Me relató también
acerca de la conquista, y de los riachuelos de sangre que se formaban con la
sangre de cientos de prehispánicos aniquilados por el acero colonizador. Supuse
que esas historias las conocía por la tradición oral, que había escuchado esa
historia de su abuela o de su madre, puesto que era imposible que ella hubiera
presenciado todo eso. La mujer tendría que tener más de doscientos años de edad
para haber vivido tales cosas.
Al final de su historia, como para darle
veracidad, me mostro su pierna. Una horrible cicatriz le recorría toda la
pantorrilla. Me explicó que fue la herida que una espada le dejo por no querer
servir a los sacerdotes.
Supuse que se trataba de alguna clase de
invento, y que esa herida se había efectuado con algún leño o quizás algún
accidente con el machete. Pudieron haber sido muchas cosas, pero no dije nada,
simplemente me limité a mover la cabeza.
Teníamos ya una pila de tortillas
bastante considerable, y la anciana me pidió que retirara el comal de barro
para poner la olla con agua en la cual se cocinaría nuestra sopa. Llené la olla
que la anciana me indicó con agua de un viejo pozo. La llevé al fuego y salimos
de ahí. Voltee a ver la cocina, la enorme columna de humo que emergía del
chacuaco (o chimenea) me trajo a la mente, como una especie de flash, la
horrible imagen que había presenciado en mis sueños hacía apenas algunas horas.
Recordé el enorme y furioso volcán, la tierra pantanosa, tibia y burbujeante,
estremeciéndose bajo mis pies, el horrible rugido de las entrañas de la tierra,
y esos monstruos, ¡oh! esos monstruos con figura humanoide, humanos asemejando
ser plantas o plantas asemejando ser humanos. Después salí de mi transe cuando
escuche un cacareo.
Era la anciana, que había entrado al
gallinero a extraer algunos huevos. Imaginé que los blanquillos serían para
preparar el desayuno, pero me percaté que no era el caso, cuando le pregunté,
ella me explicó que comían nada, absolutamente nada, que tuviera que ver con
animales, y que los huevos y los pollos que las gallinas tenían los vendían. Le
propuse a la mujer el trato de venderme un par de esos blanquillos, a lo cual
ella, con gran amabilidad, me respondió que podía tomar los que quisiera sin
pagar. Un par me bastaría para un buen desayuno.
Entré a la cocina y la anciana me indicó
la ubicación de un sartén que podría utilizar, no había aceite, y lo demás
estaba dispuesto en la mesa. Preparé mi rudimentario desayuno y comí con las
tortillas recién hechas. Puedo asegurar que un desayuno tan simple me supo a
gloria, cuando los comparé con mi café con leche y la pieza de pan que compraba
en el autoservicio, rumbo a la escuela. Mientras comía pude ver a lo lejos a la
hermosa chica. Vestía de blanco, y su largo cabello negro colgaba en dos
gruesas trenzas que caían sobre su pecho. Terminé de desayunar y me encaminé
hacia ella, no sin antes disponer mis trastos sucios en el lavadero que se
encontraba en el patio de la casa.
Cuando me acerqué a ella me saludó con
especial agrado. Le ayudé a cargar un par de cubetas de agua, que distribuí en
los bebederos que se encontraban en la casa, para los cerdos, las gallinas y
los patos. Acto seguido me pidió que la acompañara a ver a su padre, que estaba
lidiando con unos lechones.
Cuando llegamos con el anciano, el me
explico que quería atraparlos para llevarlos al mercado y venderlos, junto con
un gran cerdo que había cebado. Pude comprender que el sustento económico de la
familia se daba a través del comercio o el trueque, y que a pesar de no generar
muchos ingresos, les funcionaba, al parecer, desde hacía muchísimo tiempo.
Auxilié al señor a atrapar a los
cerditos, tarea que no fue precisamente fácil. Después los subimos en la
carreta y lo vimos alejarse a él y a su mujer, lentamente, por un sendero que
desconocía hasta entonces, el cual había servido desde hacía mucho tiempo para
el contacto de esa familia con el mundo. Dos viejos burritos tiraban de la
destartalada carreta y el polvo que levantaban me trajo a la mente una escena
de aquéllas películas de vaqueros.
Después de la enlodada que me había
puesto, le pregunté a la muchacha dónde (y cómo) podía tomar un baño. Me dijo
que debía calentar el agua en botes y que acostumbraban bañarse al aire libre,
escondidos detrás de unos laureles para mantener la privacidad. No tuve
problema alguno y me dispuse a tomar la ducha. Al cabo de unos minutos el agua
estaba lo suficientemente agradable, el clima era cálido y el sol brillaba en
lo más alto, el cielo estaba totalmente despejado y, de nuevo, pude percibir la
misteriosa fragancia que tanto me embriagaba. Mientras me duchaba pude ver que
la chica estaba espiando desde los matorrales, y muchos y diversos pensamientos
invadieron mi mente. Por más que hubiera querido me resultó imposible disimular
mi excitación. Terminé lo antes que pude y me enrollé la toalla para salir
rápido en busca de mi ropa, en el cuarto que me asignaron.
Cuando terminé e iba rumbo a mi cuarto
ella estaba en la cocina. Me metí y emparejé la puerta de madera, con esperanza
de que no fuese abierta por el viento. Mientras me terminaba de secar el
cabello sentí una brisa fría que recorrió todo mi cuerpo, inmediatamente
recordé la puerta y al darme la vuelta la vi a ella. Sin decir nada se acercó y
me abrazó, correspondí el abrazo y sus labios buscaron los míos. Nos fundimos
en un cálido y tierno beso y nos dejamos caer en la cama de mi cuarto. Sin
decir nada, sin romper la magia de ese tierno silencio, ahí, a medio día y en
un ambiente caluroso y espléndido nos fundimos en un solo ser.
Al terminar, ella se había quedado
dormida sobre mi, y yo me había quedado mirándola a ella, tan tierna, tan
hermosa. Pude oler de nuevo esa fragancia exquisita y una vez más caí presa del
embrujo de aquél embriagante y misterioso aroma que, en ciertas horas del día,
era especialmente intenso. Me quedé profundamente dormido.
Me vi de nuevo en aquél planeta pútrido
y pantanoso, de atmosfera nebulosa y tres soles delirantes danzando en el cielo
amarillento. Miré de nuevo el horrible volcán y el ominoso templo que se erguía
a sus faldas, pude, esta vez, apreciar los grabados de las colosales columnas.
Los hombres-planta se representaban a sí mismos, adorando a una especie de dios-árbol,
en un planeta donde toda forma de vida, aparentemente, era vegetal. Miré
también algo que me causó cierto asombro, una planta dando a luz a otra planta.
De pronto la tierra comenzó a estremecerse y el cielo se oscureció, cuando
voltee a ver el volcán estaba haciendo erupción (otra vez) y los horribles
seres-planta se escabullían despavoridos. De nuevo escuché la terrible
explosión y desperté con su eco clavado en mi memoria.
La chica ya no estaba.
Al asomarme por la ventana me percaté de
que ya era algo tarde. Me vestí y me encaminé al patio de la casa, donde los vi
a los tres sentados, las mujeres tejiendo y el hombre dormitando en su
mecedora. Al mirarme, la anciana dio un codazo a su marido, el cual despertó
bruscamente. Me miraron los tres. La muchacha me dijo que me estaban esperando
para comer. Acepte con gusto la invitación.
Esa tarde, comimos una sopa de verduras
diferente a la del día anterior., igualmente deliciosa pero con ingredientes
distintos, acompañada de una ensalada y unos dulces de biznaga para postre. Me
agradaba mucho la forma de vida de estas personas. No soy vegetariano, pero en
ese entonces pensé en volverme uno. Su estado de salud me sorprendía, pues los
ancianos, a pesar de la avanzada edad que representaban, hacían trabajos demasiado
pesados, incluso para mí, aunque quizás eso se debiera a que yo era citadino y
no estaba acostumbrado a trabajos pesados, o más bien era un debilucho. Lo que
más me sorprendía era la muchacha, su fuerza era impresionante. Intenté cargar
unos bultos que ella tomaba sin dificultades, los cuales a mí me pesaron quizás
lo doble o triple de lo que a ella.
Estaba anocheciendo cuando de pronto
sucedió algo inesperado.
El anciano comenzó a hablar sobre la
planta milagrosa y decía más o menos, al no poder recordar todo textualmente,
lo siguiente:
“Sé
que has venido de muy lejos para conseguir la planta que nos ha dado tan larga
y plena vida. Por siglos nuestra familia la ha mantenido oculta de las manos de
los hombres modernos. Su medicina no es nada comparado con el poder que el
cielo nos ha traído y que Coatlicue, la madre tierra, nos brinda. Y no es la
envidia lo que nos hace mantenerla en resguardo, sino la humildad, pues ningún
ser humano está preparado para vivir más de cien años. En diferentes partes del
mundo, en diferentes idiomas, la maldad del hombre es la misma por su
naturaleza. No quisiéramos que esa maldad contamine aún más a nuestra
agonizante madre.
“Desde
hace muchos años, cuando mi abuela miró que al cielo se le calló un pedazo y
éste calló en forma de bola de fuego, aquí, en estas tierras, hemos mantenido
en secreto la ubicación de la roca, de la planta y de la forma en que debe
prepararse. Mi abuela, Xochiquetzal, mediante sueños que la piedra le susurraba,
descubrió la forma en la cual se prepara el elixir de la vida, a partir de los
pétalos de la flor que vino desde más allá y los extraños hongos negros que
siempre la acompañan.
“La
piedra es un mensaje de los dioses, que piden que siempre se recuerde la unión
entre la naturaleza y los hombres, porque la naturaleza es nuestra madre y nos
ama. Porque todos somos hijos de la tierra, como el maíz, nosotros somos
hermanos del cempasúchil y por eso somos retoños de la tierra. Porque venimos
de la tierra y a la tierra vamos. Por algún tiempo mi abuela tuvo la intención de
ayudar a nuestros hermanos a vivir por siempre, en armonía con nuestra dulce
madre, Coatlicue, la de la falda de serpientes, pero el hombre es necio y
malvado, bienaventurados son aquéllos que escapan de esta triste condición.
Cuando los hombres más sabios y ancianos descubrían los secretos más hermosos
de este mundo, el corazón de mi abuela se regocijaba, y todos cantábamos y
reíamos en torno a las fogatas, contando viejas historias que las estrellas nos
revelaban.
“Pero
un día todo cambió, cuando los hombres ancianos y sabios supieron demasiado de
las estrellas, cegados por su ambición de poder, intentaron descubrir más de lo
que les estaba permitido e intentaron retar a Tezcatlipoca, el señor del espejo
negro que humea, aquél que rige el destino de los hombres y los mantiene
siempre vigilados con un espejo de obsidiana. Él bajó desde la luna en una
telaraña y tomó la forma de uno de éstos ancianos egoístas y embriagó con un
veneno al príncipe de los vientos, Quetzalcóatl, quién cometió pecados terribles
en contra de su voluntad. Quetzalcóatl, jurando venganza, prometió regresar del
horizonte para aniquilar a los hombres que habían provocado su desgracia.
“Años
después vinieron los hombres montados en caballos, aquéllos que decían provenir
del viejo mundo, y asesinaron niños, mujeres y hombres, todos por igual. Mi
abuela decidió no volver a compartir la vida eterna con ningún otro hombre y
ella misma decidió morir en paz al dejar de beber el elixir. Así el secreto ha
pasado de mi abuela a mi padre, y de mi padre a mí, y de mí, ahora, pasará a mi
hija. Y le ruego a ella que jamás revele el secreto a ningún hombre, a menos
que sepa y esté segura de que es un hombre de corazón puro, que podrá vivir con
la carga de una edad para la cual, por desgracia, no está hecho.
“Existen
muchísimas cosas en el basto mundo, cosas que la madre tierra aún conserva en
secreto para regocijo de aquéllos que estén dispuestos a hacer la bondad con el
conocimiento obtenido, y solo un inmortal puede descubrirlas todas, pero el
hombre las ha estado desapareciendo poco a poco, y Coatlicue, nuestra madre
tierra, solloza tristemente porque sus hijos se la están comiendo viva. El
quetzal ya no vuela majestuoso sobre los cielos, y tampoco se escucha el
susurro de nuestros antepasados en los vientos nocturnos, ni sus canciones, y
el agua ha abandonado la ciudad de donde provienes y que alguna vez yo visité
para quedar maravillado con sus canales.
“El
hombre es malvado. Pero mi hija me ha contado que tú eres digno de heredar
nuestro secreto. Júrame, por Coatlicue, que nunca, ¡nunca! Revelarás el secreto
que estoy a punto de compartir contigo si prometes proteger y amar el resto de
tu vida a mi hija”.
En ese momento permanecí en silencio.
La historia que el hombre me había
relatado resultaba bastante absurda pero al fin el secreto que con tanto recelo
me guardaban estaba por ser revelado. Podría hacer una falsa promesa, pues no
me casaría ni viviría el resto de mis días con la hija de un desconocido, a
quien apenas tenía dos días de conocer, a cambio de saber algo que muy
probablemente era incierto. Mi conflicto con la moral me impidió responder
rápidamente, sin embargo terminé aceptando la promesa.
Después de todo, la muchacha se sentó en
mis piernas y me abrazó, y sentí un cierto remordimiento por haber cruzado los
dedos mientras hacia la promesa. Después el viejo me pidió que lo acompañara a
mi cuarto. Caminamos hacia el interior del pequeño cuarto de adobe, el viejo
encendió la lámpara de petróleo, pues ya era bastante noche y se agacho para
extraer una pequeña caja de madera que estaba debajo de mi cama. La abrió, y al
mirar lo que contenía no pude evitar sentir un horrible escalofrío y proferir
un ahogado grito de asombro. Era una estatuilla.
El viejo me explicó que esa era la
piedra que había caído del cielo siglos atrás. Era una estatuilla tallada en
una roca de textura porosa y color verde azulado. La estatuilla de
aproximadamente treinta centímetros de largo y diez de diámetro, semejaba una
especie de hombre o planta, casi imposible de distinguir ya que su edad parecía
incalculable, tenía piernas y brazos largos, y un torso rechoncho, y en donde
debiera ir la cabeza estaba una grotesca flor de gordos pétalos totalmente
abierta. Sus brazos tenían venas (o raíces) que se distendían por todo el
relieve de la estatuilla.
Se me figuró ver en esa extraña pieza de
arte un horrible hombre-planta de los que había soñado. Decidí descartar la
idea de que pudiera tratarse del mismo ser, quizás una pieza arqueológica de
algún guerrero con un adorno florar en vez de cabeza, una figura informe de
algún dios, no lo sé. En ese momento preferí no darle forma a la extraña
estatuilla. Después de eso, el hombre me conto que en el cráter donde fue
encontrada la estatuilla, semanas después, había crecido en el centro una
hermosa y rara flor, rodeada de una parcela de extraños hongos negros. La flor
pertenecía a una vaina, y esta vaina siempre estaba cerrada, nadie sabía que
contenía. Según me explicó, la flor solo se abre a medio día y a media noche, los
pétalos de las flores eran machacados con algunos hongos y hervidos después,
hasta obtener un concentrado purpureo, de sabor dulce y aroma agradable, el
cual, según el loco anciano, era el elixir de la vida.
Beber un trago bastaba para vivir cien
años más de lo que uno debiera, congelando la edad en el punto de madurez en el
cuál había sido bebido el elixir, si al cabo de esos cien años, el mismo día y
antes de la misma hora, no se bebía un sorbo más, se envejecía instantáneamente
los años que debían haberse envejecido. El viejo me confesó que al día
siguiente prepararían más elixir, para la hermosa muchacha que, según los
ancianos, tenía ciento diecinueve años.
Mi emoción opacó el horror de haber
mirado la espantosa estatuilla. Por fin presenciaría el lugar y la forma de
preparación de dicho elixir mágico, y podría tomar algunas muestras de la
planta y los hongos.
Todos nos fuimos a dormir ese día, pero
yo no pude conciliar el sueño. De alguna manera la imagen de la maldita
estatuilla seguía en mi cabeza, recordándome a los abominables hombres-planta
de aquél planeta desconocido. ¿Sería posible que un cataclismo en algún planeta
distante halla expulsado a los confines del universo un pedazo de aquél templo
misterioso? ¿Y que ese pedazo halla albergado esporas en su superficie porosa,
esporas que por su naturaleza soportaron un viaje de millones, billones,
trillones o quizás más años? ¿Sería posible que en ese lugar comenzara a creer
en cuentos de hadas y dioses que hablan y susurran historias mediante piedras
traídas desde lugares ignotos, sueños sobre conocimientos que existen en otras
culturas y más allá de nuestro entendimiento? ¿Iría en contra de la teoría de
la evolución y adoptaría esta idea que se asemeja más a la panspermia?
Al día siguiente, después de todas las
actividades rutinarias, al llegar el atardecer, comenzó el ritual de
preparación.
Emprendimos camino hacia la punta del
cerro, por un lugar sin sendero, abriéndonos paso entre plantas y arbustos.
Equipados solo con una oz, un costal y una lámpara de petróleo. Después de
haber recorrido una larga distancia y haber llegado a un claro, en la cima del
cerro, pude percatarme del fuertísimo aroma de la esencia embriagante. De
pronto el viejo se detuvo en la cima de una colina, mirando hacia el valle.
Cuando lo alcancé no pude evitar sorprenderme. Al parecer todas las
alucinaciones no eran eso, sino señales. Mi mente sufrió un impacto terrible al
ver en aquél cráter inmenso una tierra cenagosa y burbujeante como la que había
visto en mis sueños, cubierta por una densa neblina, los enormes y gordos
hongos negros, y en el centro la enorme vaina de aproximadamente tres metros y
bajo ella un conjunto de pequeñas y hermosísimas flores, de pétalos morados con
color amarillo en el centro, con manchas rosadas que brillaban bajo la luz de
la enorme luna que se alzaba sobre nosotros y hojas gordas, que parecían estar
forradas con una especie de resina que las hacía brillar cual si tuviesen
diamantina encima. Cuando ellos se aventuraron al cráter dude mucho en pisar (o
volver a pisar) esa pegajosa ciénaga. Pero la muchacha dulcemente me sonrió y
me llevó del brazo. Los ancianos alzaron la mirada al cielo una vez que
tuvieron en frente la enorme y asquerosa vaina que parecía estar respirando, y
dieron gracias a los dioses de los cielos por haber encaminado este regalo a
nuestro mundo y hacerlo caer en sus tierras. Después de esto, el viejo retiro
con suma delicadeza unos pétalos de las florecillas, mientras la anciana
recolectaba algunos hongos de la tierra.
La operación no tardo mucho, y
emprendimos camino a casa. Aun en el camino iba pensando en aquél cráter que
ahora era una ciénaga traída de otro mundo en las esporas albergadas de una
roca extraña. Pero no lo creía del todo, mi mente aun no podía asimilar que eso
fuera verdad.
Al llegar a la casa la anciana preparó
el elixir como lo había dicho el viejo, y después de esto me entregó el tarro
con el contenido. Bebí el poco elixir que resulto de la preparación, rogándole
a dios no morir envenenado a causa del extraño brebaje. Su sabor era exquisito,
tan dulce y refrescante… indescriptible. Les pregunté por qué no habían
preparado más, a lo que ellos me dijeron que debían esperar a que la flor
regenerara sus pétalos para lo cual no hacía falta más de un día. A la mañana
siguiente, justo a tiempo para tomar la dosis, beberían ellos su cantidad
correspondiente, quedando exentos una vez más de la muerte.
Al cabo de unos minutos comencé a
sentirme maravilloso. Más enérgico, revitalizado como nunca. En ese momento
creí en el elixir, y decidí ir a tomar algunas muestras de la flor para
analizar los pétalos junto con algunos hongos que tomaría también, y cegado por
la curiosidad y mi afán de tomar muestras emprendí el viaje al cráter cenagoso
que tanto me aterraba. Yo mismo prepararía más elixir para mis anfitriones y la
chica con quien sin duda estaba dispuesto a casarme.
Una vez que llegué tomé mi bisturí y
arranqué un solo pétalo de la flor que estaba en la base del tronco de aquélla
asquerosa vaina que me resultaba familiar. De pronto recordé que no debí haber
extraído más pétalos de los que estaba predicho, pero no me importó, pensé que
podría dar la inmortalidad o la juventud eterna a mis seres más amados,
descubrir la panacea universal, ya nada importaba, si en verdad era inmortal,
qué importaba. Mientras recogía un hongo en el sueño pegajoso escuche un
chapoteo y giré para ver que sucedía. La asquerosa vaina se estaba abriendo.
Tras unos segundos de forcejeo, la vaina
se abrió completamente, dejando caer un montón de ramas y hojas envueltos en un
saco de baba amarillenta y pestilente. Quise vomitar invadido por un asco
indecible, pero antes de que la bocanada pudiera subir de mi estómago a mi boca
miré algo que provocó que todo mi cuerpo se paralizara, neutralizando mi asco
sobrenatural. El montón de ramas que había escupido la vaina se estaba
irguiendo, y una vez de pie, en toda su monstruosa altura de aproximadamente
tres metros y medio, vi materializada la criatura que tanto miedo me provocaba.
Frente a mi tenía a uno de esos horribles hombres-planta, los que había soñado
en pesadillas, como guardianes de un templo donde se cuidaba alguna clase de
saber atesorado. Ahora estaba en mi presencia, erguido sobre sus dos largas
piernas que semejaban tallos, de los cuales salían raíces (o tentáculos) por
todos lados y sus cuatro enormes brazos, igual como tallos llenos de raíces, se
balanceaban para desentumirse de la rara posición ovoide en la que había
permanecido por quien sabe cuánto tiempo. Cuando de su torso vi abrirse los
redondos ojos rosados, llenos de venas, que se clavaron furiosos en mí, me eché
a correr, pero tropecé por el suelo pegajoso. Voltee a ver a la horripilante
criatura, que al verme floreció su cabeza y del centro de esa flor vi abrirse
una horrenda boca poblada de filosos y agudos dientes, un grito espantoso
emergió de sus fauces al tiempo que una lengua larguísima y puntiaguda se movía
como un látigo enloquecido. Invadido por el pánico, sin capacidad de mover las
piernas, vi que la horrible criatura se me acercaba, y abalanzaba sus enormes
brazos, con largos dedos, hacia mí. Cegado por el miedo, tomé la lámpara de
petróleo y se la arrojé a mi atacante, quien estalló en llamas dando un alarido
espeluznante. Después de todo esto me eché a correr a la casa donde me sentiría
más protegido, sin mirar atrás, para después contar a mis anfitriones la
horrible experiencia que había vivido.
Entré a mi cuarto despavorido y cerré la
puerta, puse una silla como traba y me senté en ella. No pude dormir esa noche.
Vi como lentamente el sol emergía por la ventana. Las actividades habían
comenzado como siempre, pero de alguna forma yo no tuve el valor para salir de
mi cuarto. Al cabo de unos minutos, con la seguridad que me brindaba la luz del
día, me quedé dormido.
Un horrible grito me despertó de mi
sueño profundo. Era la muchacha, que al asomarme por la ventana vi correr desde
lo alto del cerro en dirección a mi cuarto. Cuando llegó a mis aposentos
gritaba y lloraba, diciendo que todo había sido destruido y que sus padres
pronto morirían. Al principio no entendí absolutamente nada, pero después me
llego a la mente la imagen de la espeluznante experiencia que había vivido la
noche anterior y salí corriendo a su encuentro. Una vez que le abrí la puerta
me dio una bofetada, y me dijo que por qué había quemado todo el santuario que
Coatlicue les había regalado. Le explique lo sucedido y me dijo, desilusionada,
que por mi ambición ahora ella y sus padres morirían.
Corrí al cuarto de los ancianos, que
estaban recostados en cama. La anciana me daba la espalda y el viejo me miró
con unos ojos llenos de ira y de tristeza. Jamás olvidaré sus palabras:
“El
hombre es malvado. Tú nos has demostrado que no existe ser humano que no sea
ambicioso o malo. Por tu culpa ya nadie podrá disfrutar de las bendiciones de
Coatlicue, nuestra madre tierra”.
El sol brillaba en lo más alto del
cielo, y en ese momento ella, la chica, prorrumpió en un llanto que aun suena
en lo más profundo de mi conciencia. La hora en la que los ancianos, hacia
siglos, habían bebido el elixir en alguna especie de fiesta a medio día había
llegado.
Miré con horror como cientos de años
devoraban en segundos la carne arrugada de los ancianitos. Sus mejillas se
hundieron y sus globos oculares se sumergieron en sus cuencas, el poco cabello
se calló en segundos y la piel se les volvió blanca, dejando ver unas venas
azules en todo su cuerpo, los dedos se les quebraban cuando intentaban
moverlos, acto reflejo del desconocido dolor que provoca envejecer más de
doscientos años en unos cuántos segundos, al cabo de menos de un minuto, ambos
habían sido reducidos a no más que harapos y polvo en compañía de unos huesos
que estaban exageradamente porosos y casi convertidos en ceniza.
Al ver esto la chica se desmayó.
Corrí al cráter para ver si encontraba
alguna clase de indicio que me pudiera ayudar a salvarla. No encontré nada, mi
maletín, la muestra y todo lo demás, incluyendo el horrible hombre-planta,
había sido devorado por el fuego, el fuego que provocó mi ambición y necedad.
¡Maldita sea!
Regresé a la casa a la media noche, solo
para encontrarme con una anciana decrépita que no paraba de gritarme que me
largara muy lejos y nunca volviera. Nunca olvidaré esos ojos aguados y
vidriosos, y ese cabello blanco como la nieve, que alguna vez hubiesen sido los
ojos hermosos y el cabello de una mujer exuberante. ¡Jamás podré perdonarme!
El anciano tenía razón, ningún ser
humano está listo para descubrir cosas que la tierra y el universo aun poseen
guardadas en sus entrañas.
Jamás podré olvidar su voz quebrada y su
mirada triste. Aún resuenan en mi memoria sus gritos:
“¡Lárgate!
¡Lárgate y no regreses! Y si tienes aun un poco de bondad jamás dirás dónde
estuviste ni dirás quién eres o quién fuiste. Lárgate y no regreses, porque
eres el ejemplo de que el ser humano es malévolo”.
Nunca podré olvidar el odio que vi
clavado en su mirada triste y cansada.
Tengo ciento treinta y un años y parezco
ser un hombre de apenas treinta, y aun no puedo olvidar, por más que quiero, la
imagen de esa vieja decrépita gritándome que me largue de su casa. He fingido
ser muchas personas en muchos países diferentes y he vagado como indigente
escondiéndome en todos los rincones, condenado a ver como mis seres más
queridos envejecen y tener que abandonarlos para que no noten que yo no lo
hago. Vi morir a mis padres, a mis hermanos y amigos, desde lejos, pues en su
funeral no puede asistir un hijo o un amigo que se supone debió fallecer hace
ya mucho tiempo. Estoy muerto y vivo al mismo tiempo. Invisible en un mundo que
está hecho solo para los que tienen en mente al tiempo. El tiempo se ha
congelado para mí, los años ya no tienen sentido, ni los meses, ni las semanas,
ni los días, ni las horas. Estoy condenado, vagando por el mundo siendo,
quizás, el único inmortal hasta cumplir los ciento treinta y dos años. Pues a
los treinta y dos años es la edad en la que bebí el elíxir milagroso, y cien
años después es la edad en la que, a media noche, me será revelada mi verdadera
imagen: La de un anciano ambicioso que está condenado a vagar solo por el
mundo. Dudo mucho convertirme en polvo cuando el momento final llegue, pues mi
edad no pasa ni los ciento cincuenta años, pero al cumplir los ciento treinta y
dos años mi cuerpo difícilmente soportará, no sé si podré seguir moviéndome, si
viviré lo suficiente como para saber lo que es respirar con unos pulmones de
más de cien años, no sé si tendré tiempo de observarme al espejo, ni sé cuándo
ocurrirá, pero espero que suceda pronto. Estoy harto de la maldita humanidad.