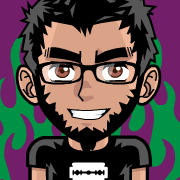Me encontraba sentado en la base de una columna metálica de las que sostienen la tridilosa de la estación, la cual era realmente grande y ominosa, pero estaba prácticamente vacía. Estaba esperando el metro, pero éste no pasaba. Al parecer estaba perdido o me habían dejado plantado. Era una sensación extraña de desamparo, angustia y soledad.
En ese momento comenzó a hacérseme un nudo en la garganta. Decidí que no esperaría más y me iría a mi casa, pero ya era muy noche y dudé que alcanzara a llegar el metro. En ese momento un metro arribó a la estación y lo abordé sin pensarlo demasiado. Mi destino próximo era la casa de InuDemon, un amigo mío a quién casi no veo pero sabía que me daría alojo. Consulté mi reloj, curiosamente no recuerdo que hora era, pero habrían sido aproximadamente las 00:00 o la 1:00 (en horario de 24 hrs). El paisaje que miraba a través de la ventana eran solo un montón de árboles desperdigados en la llanura árida de ese lugar. De pronto sentí una pendiente y me di cuenta de que estábamos subiendo el cerro. Comencé a sentirme bastante asustado pues nunca antes me había pasado eso. Al final el metro se detuvo, y de las bocinas sonó lo siguiente:
“Por favor, desalojen los vagones, éste tren ya no dará servicio”.
Al escuchar eso la sangre me quedó helada. ¿Cómo iba a llegar a casa de mi amigo desde ése cerro totalmente desconocido para mi?
Bajé del metro, junto con todos los demás noctámbulos que vagaban en la madrugada igual que yo. Subí las escaleras de los andenes a la superficie, atravesé los torniquetes y salí a la intemperie. En cuanto el suelo gris de la estación se terminó y comencé a pisar la tierra fría de aquél lugar sentí un pánico atroz. Miré fijamente al frente, tratando de ahondar entre las tinieblas de la noche, medio disipadas por los focos amarillentos del alumbrado publico, pero no pude ver nada.
Aferré con mi mano derecha la navaja que traía en mi sudadera. Cuando voltee a ver la estación ya no había nadie, ni una persona, todo estaba perfectamente solo. Comencé a caminar.
Quizás —pensé— si camino sin rumbo hasta el amanecer pueda encontrar el camino de vuelta, no creo que sea muy seguro quedarme a dormir por aquí.
Así comencé a caminar por el cerro, recuerdo haberme visto entre callejones con paredes de ladrillo mohosas, con techos de lámina negra. Algo así como una zona de pobreza.
En algún momento me vi fuera de una casa, con muchísimo frío. Un señor se asomó y me invitó a pasar, a lo cual accedí. Dentro, su mujer nos ofreció una taza de café, la cual yo acepté gustoso.
Al cabo de un rato me hallé contando mi travesía y mi objetivo de búsqueda, la casa de la familia tal. La señora, asombrada, me preguntó qué hacía tan lejos de mi destino, pues ellos conocían a la familia y sabían dónde estaba la casa. Con singular alegría pedí, por favor, que me dieran la dirección y me dijeran cómo llegar pero el hombre se apresuró a decirme que no me preocupara, que ellos mismos me llevarían en su auto. Tanta hospitalidad y amabilidad me resultó extraña y aferré mi navaja con más fuerza, pero sin embargo acepté.
Después me vi en un automóvil humilde, creo que era un tzuru de color azul cielo, un tanto descascarado. Atravesábamos una zona mas poblada de aquél misterioso lugar, nos detuvimos a preguntar algo y la mujer descendió del automóvil. Mi sorpresa fue enorme cuando me di cuenta de que el hombre cerró la puerta y puso el vehículo en marcha, diciéndome: “A veces tienes que mandar a la chingada las cosas que te hartan, llegando me espera una putiza, pero por lo menos habré descansado un poco”. Yo estaba temeroso de aquél hombre que abandonó a su amable esposa en aquél pueblo, pero me calmó diciendo que volvería por ella y me llevaría a mi destino. Yo siempre empuñé mi navaja.
De alguna manera ahora me vi en una unidad habitacional, al parecer en la cumbre de aquél cerro, pues de lejos podía ver las luces amarillas de la soñolienta ciudad que descansaba lejos, muy lejos.
Así, caminando por el estacionamiento que era alumbrado por focos amarillos, me encontré a VampireLord, un viejo amigo. Me alegró mucho verlo ahí, pues mi soledad se había disipado al reconocerlo. Grité desde lejos y volteó a mirarme, y como siempre, me saludó sarcásticamente.
“Demonios Eduardo, justo cuando pensé que la noche no podía ser mas espantosa”.
Me arrancó una carcajada, y me quedé platicando con él un buen rato, sobre los escalones de una escalera que llevaba a los pisos altos de uno de los muchos edificios.
De pronto, de entre las tinieblas de uno de los pasillos, un hombre se abalanzó sobre nosotros. Traía el cadáver de un perro callejero en las manos, que yacía suelto y triste, con un semblante de asombroso sufrimiento. Me quedé helado al verlo, pero mi amigo actuó rápido.
“¡Agárrale las manos!” Gritó, y con el cuerpo inundado por el pánico, pero gracias al instinto de supervivencia, logre agarrarle las manos. Eran callosas, gordas, repugnantes, con las uñas llenas de mugre. Su rostro era el de un hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad, con los ojos vidriosos y el cabello cano. Mi amigo comenzó a golpearlo mientras lo detenía, pero éste, asombrosamente fuerte, me arrojó contra la pared del estacionamiento y, por un momento, caí al piso, noqueado.
Cuando volví en si, mi amigo yacía en el piso y aquél hombre lo pateaba sin misericordia una y otra vez. Asido por una ira feroz e implacable, tomé mi navaja del bolsillo y la desenvainé. Era corta, de aproximadamente unos 7 centímetros, de hoja delgada, con un solo filo. Corrí hacia él y se la clave una y otra vez en una pierna, jalando rápida y erráticamente la hoja dentro de su pierna hasta que le desprendí algunas tiras de carne. El hombre gritó horriblemente, pero su chillido, en lugar de despertar algo de compasión en mí, despertó una sensación de asco y repugnancia. Una vez en el piso, le clavé la navaja en el pecho y, montándome en él, enfocando mis puñaladas a sus hombros y brazos para que no pudiera moverlos, comencé a arremeter en su contra y una vez que lo había incapacitado tomé su grueso cuello entre mis manos. Comencé a estrangularlo enloquecido por la ira, al mismo tiempo que azotaba su cabeza contra el piso. Un chisguete de sangre brotó al momento de uno de los terribles impactos (Aquí se le ah roto el cráneo, pensé) y azoté y oprimí con más entusiasmo hasta que dejé de sentir sus convulsiones bajo mis piernas y su nuca se sentía ya no como un coco, sino como una especie de masa deforme.
Lo solté y corrí hacía mi amigo, quién, apenas incorporándose, me dijo: Lo mataste.
Corrí hacia una estación de metrobús que había fuera de la unidad habitacional y, con ayuda del buen Yadiel, a quién encontré curiosamente, logré llegar a mi próximo destino.
Ahora me vi en una especie de departamento, era de día y estaba muy bien amueblado, con mí amiga Esme y Sarita llorando inconsolablemente. “¿Qué vamos a hacer?”, preguntaban, y yo, tranquilamente, respondía “Cálmense, nadie tiene por qué saber nada, mientras actúen normal y no digan nada”.
Y una de ellas dijo “Yo ya le dije a mi primo que es judicial, pero dice que para echarnos la mano, debemos ir a la delegación”. En ese momento sentí pánico y rabia, pues sabía que eso no era más que una treta para atraparme. ¿Por qué me es tan difícil evadirlo ahora? Si ya lo había hecho antes. Y al cabo de esa reflexión, me paralicé. Y, efectivamente, llegaron a mi mente los recuerdos de mis otros tres asesinatos: El hombre gordo a quién había estrangulado, el tipo a quién ahogue en un excusado y, finalmente, un sujeto a quién arrojé de un puente.
¿Cómo? ¿Cómo era posible que yo hubiera cometido tres asesinatos antes? No había duda, todos los recuerdos estaban en mi cerebro, pude proyectarme en ellos, revivir los momentos de cólera en los que me veía inmerso mientras ahorcaba con un cable a un hombre gordo, o la rabia que sentía al hundir la cabeza de un tipo en un excusado, que chapoteaba y se retorcía hasta que, lentamente, comenzó a ceder ante el llamado de la muerte. Qué hay de aquél sujeto a quién había empujado con todas mis fuerzas por el borde de un puente y no corrí hasta no haber escuchado el sonido de su cabeza estrellarse contra el suelo.
Mis momentos de silencio se interrumpieron por una voz que reconocí con consuelo. Era mi psicólogo.
“Aquí nadie dirá nada hasta que yo resuelva unas cosas, pero ya casi no tenemos tiempo aquí, yo disparo la siguiente hora”.
Al parecer el cuarto en el que estábamos refugiados era un hotel, que se rentaba por horas, y así, pasamos a otro cuarto sólo mi psicólogo y yo. Me senté en un diván y comenzó a cuestionarme.
“¿Es la primera vez que has asesinado a alguien?”
“No”
“¿Sentiste alguna clase de remordimiento las veces anteriores?”
“No”
“Entonces, ¿por qué lo sientes ahora?”
“No lo sé, supongo que desde que Esme mencionó su familia. Nunca me había importado antes, hasta hoy. Pero no tenía por que importarme, él era un mal hombre”
“¿Eres Eduardo G. S.?”
“…”
“¿Quién eres?”
“Yo soy Eduardo”
“¿Quién eres cuando matas a una persona?”
“El asesino”
“¿Qué sientes cuando estas matando a alguien?”
“Poder”
“¿Qué sientes después de haberlo hecho?”
“Indiferencia. ¡No! Creo que siento… Asco, ¿culpa?”
“Ten cuidado, comienzas a quedarte dormido. Tú no eres así, sabes que en el fondo no eres así. Sólo es cuestión de que lo elimines. Limítate a expresar tus enojos, no sigas guardando tus miedos ni tu ira, porque nutres al asesino que te está matando poco a poco y que cada vez se hace más fuerte”.
Y en ese momento rompí en llanto.
“¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?”
“Vamos a la escuela, ahí tengo unos libros que pueden ayudarte”.
Y sin decir más, salimos del cuarto. Yo entré al baño a lavarme la cara con agua fresca (una costumbre extraña que saque hace poco, cada que me veía estresado). Me miré al espejo. Era yo, pero diferente, ojeroso, demacrado, marchito, triste, miserable, enfermo… un guiñapo. Y con rabia solté un grito a mi reflejo:
“¡Mira lo que has hecho de nosotros! No es mi culpa, no es mi culpa, lo juro. Es que han pasado tantas cosas. ¡No seguirían pasando si dejamos de permitir que pasen, ya basta de que se burlen de nosotros!”
Y dicho eso rompí el espejo.
Atravesé una puerta y me encontraba en el pasto de mi escuela, cerca de la cafetería, buscando a mi psicólogo con detenimiento. Era de tarde, como las 18 o 17 hrs. No tuve ningún resultado en la búsqueda. A lo lejos comencé a escuchar el rumor de unas patrullas y sentí un miedo horrible. La culpa… la culpa era el peor de todos los sentimientos. Esa enorme culpa con el peso del mundo entero, que descansaba sobre mis hombros, pues ante los ojos de la humanidad, yo era el peor de los sujetos. Había cegado la vida de 4 personas, quizás profetas, quizás padres de familia, quizás médicos, quizás… muchas cosas. Vidas “que no eran diferentes de la mía” pensaba una parte de mí, y la otra pensaba “que a fin de cuentas, eran igual de insignificantes”.
Y la culpa terminó por colapsarme.
Subí corriendo las escaleras de uno de los edificios y abrí la última puerta, que daba a la azotea de algún edificio con una especie de helipuerto.
Ahora me encontraba en ese lugar, en un edificio altísimo, que a juzgar por el paisaje, era la zona céntrica. Miraba el cielo, en un extremo gris claro, con el sol ahogándose en el horizonte, temeroso, triste, inseguro, débil, patético… y por el otro lado una ominosa oscuridad se alzaba, poderosa, gigante, siniestra, implacable… iba devorando poco a poco el sádico cielo que se burlaba de mí desde el infinito, más allá de los negros nubarrones que lo cubrían. Podía sentir el viento, era un viento fuerte, húmedo y frío. De esos vientos que anuncian la llegada de las tormentas eléctricas, de los accidentes automovilísticos o el deceso de los abuelos. Un viento que enfriaba no sólo mi piel sino mi decadente y moribundo corazón.
Me paré al borde del vacío y miré hacia abajo. Nunca antes el suicidio me había parecido una respuesta tan acertada, pero en ese momento me pregunté a mi mismo “¿Qué pasará si le prendo fuego a la escuela?”. Entonces bajé del último escalón que hubiese descendido en mi vida, y, en la seguridad del techo, miré de nuevo. El sol había dejado un resplandor rojizo en el horizonte, como una especie de último suspiro antes de haber fallecido en los brazos de la lejanía. Y voltee al otro lado, para mirar a la oscuridad entronarse triunfante en el firmamento, sobre los negros nubarrones que ahora dejaban caer su triste llovizna en los techos de la gris y putrefacta ciudad. Miré los destellos de los relámpagos que se formaban en sus entrañas, fuegos fatuos que danzaban sobre mí, que me iluminaban, animándome con singulares truenos, cual tambores. Lejanos, escuchaba los murmullos de los autos, los camiones, las casas, la gente, la pinche gente que se escurría en el laberinto de asfalto como la sabandija que es.
En ese momento mi corazón dio vuelco. Ahora me sentía revitalizado, con ánimo, entusiasta… listo para regresar.
Y la culpa, al igual que el destello rojizo que el sol había dejado en el horizonte, se desaparecía junto con todos mis demás remordimientos poco a poco en lo más lejano de mi corazón, consumido ahora por la infinita oscuridad que se alzaba sobre mi, como una especie de titiritero, cuyos hilos manejaba desde el abismo más profundo y que yo, imposibilitado a luchar, me veía preso de su siniestro control. “¿Y ahora que hago?” Me pregunté a mi mismo, a lo cuál me respondí “Busca el almacén de reactivos peligrosos”.
En ese momento di la vuelta, entusiasmado, pues ya tenía la imagen de mi escuela ardiendo en llamas, una imagen tan vívida, tan nítida que su resplandor terminó dando paso al resplandor del sol que entraba por mi ventana.
Y desperté…
Mi corazón estaba agitado completamente, y así como el sol al ocultarse en el horizonte de algún sitio, emerge en el horizonte de otro; así la culpa emergía del horizonte de mis sueños hacia mi realidad.
Desde que me levante hasta ahora, que me desahogo en éste escrito, sentí la culpa.
Me pasé todo el día sintiéndome como un ruin, cruel y maldito asesino. Reprobé un examen por no haber estudiado, llegué, anoté mi nombre y lo entregué, hice mal mis experimentaciones y todo el día fue un asco pues me sentí como tal.
Y ahora la culpa se va, como el sol se mete al anochecer… y espero, sinceramente, que nunca regrese.
No soy un asesino.